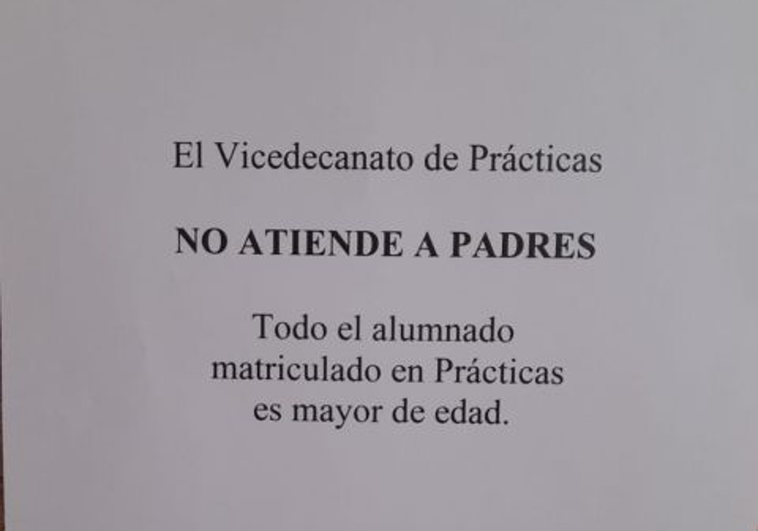Leer Leer
Las crisis migratorias soportadas por muchos países no son un accidente de la geografía ni un fenómeno inevitable. Son el resultado ineludible del diseño del Estado moderno. Durante mucho tiempo, la clase política se ha negado a reconocer ese hecho y ha aplicado de manera progresiva medidas cuyo efecto acumulado ha creado serios problemas y ha alimentado el discurso anti inmigración existente en muchos estados desarrollados y, por supuesto, en las Españas. La conjunción de fronteras abiertas de facto, chequeras sociales ilimitadas para «todos» y la tolerancia de guetos paralelos a la ley común han configurado un modelo autodestructivo. Y tener en cuenta esto es básico para diseñar una estrategia inteligente y eficaz en este terreno.
De entrada, es básico recordar las causas del éxito de la inmigración masiva recibida por los Estados Unidos durante el siglo XIX. Millones de europeos llegaron a Ellis Island, no porque el Gobierno les prometiera subsidios o sanidad por ejemplo, sino porque ofrecía oportunidades de empleo y la libertad de forjarse un futuro. Entraron en un entorno con ausencia casi total de redes de seguridad social estatales. El inmigrante asumía su propio riesgo, y el único «filtro» existente era la obligación de la autosuficiencia. Este mecanismo garantizó que la migración fuese uno de los motores del aumento de la productividad y del crecimiento de la economía norteamericana,
De forma progresiva, en el siglo XX y lo transcurrido del XXI, ese modelo ha desaparecido en casi todos los estados desarrollados. La proliferación y extensión de prestaciones sociales (educación universal, subsidios de desempleo, rentas mínimas, acceso a la vivienda pública) ha generado incentivos perversos. En muchos casos, la migración ha dejado de ser una búsqueda de trabajo para convertirse en una demanda de consumo asistencial. Si una economía avanzada ofrece asistencia social incondicional el primer día de llegada, el incentivo a emigrar se dispara al infinito, atrayendo una migración de dependencia económica. En Europa, este sistema se ha convertido en una bomba de succión que atrae a millones de inmigrantes, cuya contribución inmediata es la demanda de transferencias, imponiendo una carga creciente sobre los contribuyentes productivos.
Ante este panorama y ante la emergencia de otros problemas que, de manera justa o no, se atribuyen a la totalidad de los inmigrantes y no a quienes los generan, han ganado audiencia las formaciones contrarias a la inmigración, cuyas propuestas son tan infantiles como ineficaces. El migrante es un agente racional que sopesa costes y beneficios de sus actos, y el fuerte incremento de los flujos migratorios demuestra que la disparidad salarial y el acceso a los programas del Estado del Bienestar son imanes más potentes que cualquier penalización. Por eso, las medidas coercitivas planteadas por la derecha alternativa —los muros, la militarización fronteriza, las deportaciones masivas—son iniciativas muy costosas y de bajo rendimiento.
No eliminan la demanda subyacente de mano de obra ni el atractivo de beneficiarse de los programas del Estado del Bienestar. Sólo actúan como un impuesto altísimo sobre la migración, cuyo único beneficiario son las redes criminales. Así, por ejemplo, las deportaciones a gran escala, además de ser logísticamente inviables y paralizantes a nivel judicial, eliminarían abruptamente la mano de obra barata y flexible que sostiene sectores económicos clave, llevándoles al colapso.
Si se asumen esas restricciones, una política migratoria inteligente exige aplicar un conjunto de reglas estrictas e innegociables que restablezcan el principio de la autosuficiencia. Para empezar, los inmigrantes ilegales no deben tener acceso a ninguna prestación social. Su presencia es una violación de la ley; otorgarles beneficios es una prima a la infracción. Su único destino debe ser el proceso expedito de deportación. Por lo que respecta a los legales, su acceso a cualquier programa del Estado del Bienestar debe estar estrictamente condicionado por un periodo de carencia de cinco (5) o más años de contribución fiscal. Su sistema de cobertura social debe ser estrictamente contributivo: solo se recibe lo que se ha aportado.
Por otra parte, el estatus de inmigrante legal ha de ser contemplado como una licencia de permanencia en el país de acogida condicionada. Cualquier persona en esa situación que cometa un delito debe enfrentar la deportación inmediata tras cumplir la correspondiente pena establecida por la legislación del Estado receptor. Los actos delictivos suponen la ruptura del contrato social y económico de quien emigra y, en consecuencia, ha de suponer la perdida del derecho a permanecer en él. Y, para asegurar que la migración se mantenga enfocada en el empleo productivo, la agrupación familiar no ha de ser permitida durante un periodo de tiempo significativo, por ejemplo, cinco (5) años de residencia legal. Esto obliga al inmigrante a demostrar su autosuficiencia económica e impide trasladar la carga potencial de su familia a los servicios públicos.
Por último, resulta esencial impedir o, para ser preciso, hay que prohibir la existencia de estatus legales diferenciados para colectivos específicos. No ha de caber la posibilidad de que ningún grupo tenga tribunales y sistemas legales paralelos. Un sistema de justicia que trata a las personas de manera distinta en función de su fe fragmenta a la ciudadanía y destruye la igualdad ante la ley, principio innegociable de la democracia liberal.
Las crisis migratorias existentes en los estados europeos son producto del Estado intervencionista. La solución no está en más Estado coercitivo, sino en la restricción de sus funciones asistenciales y la defensa de la igualdad ante la ley.
*Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket.
Actualidad Económica // elmundo