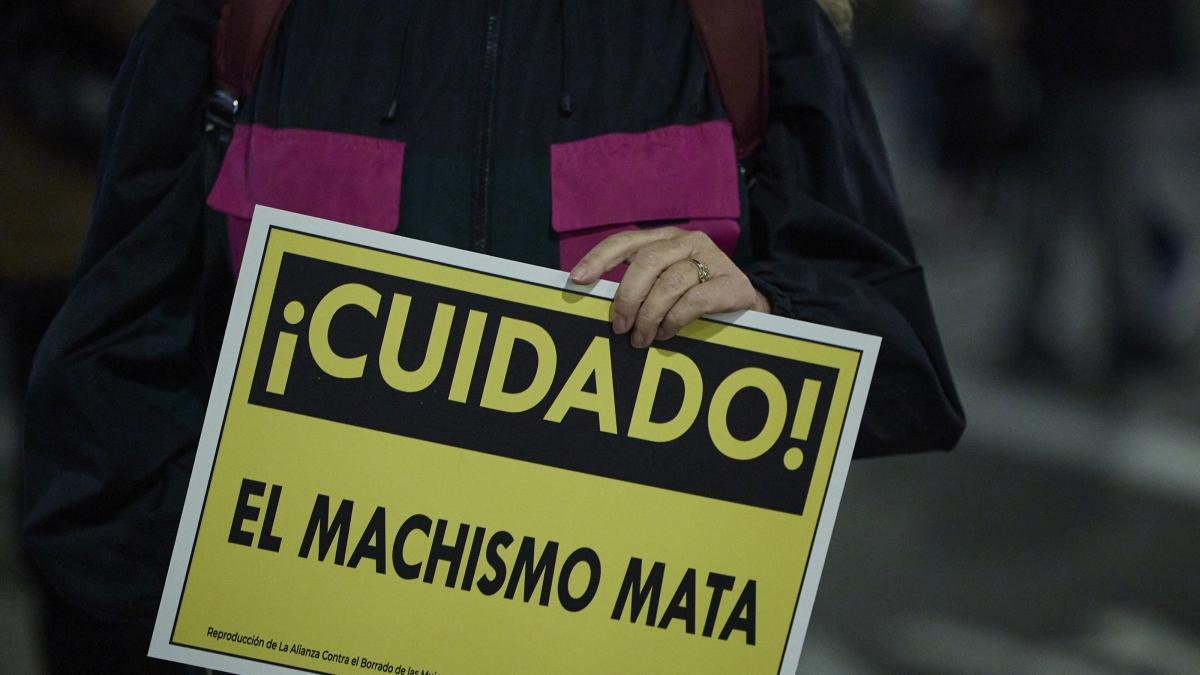“Las mujeres solo practicarán deportes que no perjudiquen su función específica: la maternidad”. En la España franquista, el deporte estaba controlado por la Falange y en el caso de las mujeres con la supervisión férrea de la Sección Femenina, que dirigía Pilar Primo de Rivera, la hermana del fundador falangista. A partir de 1943 y durante veinte años, la práctica del atletismo quedó vetada a las mujeres. A pesar de efímeras excepciones (la Jean Bouin contó con carrera femenina entre 1947 y 1953, apenas 500 metros), no hubo campeonatos, no hubo récords, no hubo formación atlética estructurada ni competiciones para las mujeres españolas hasta 1963.
En 1942, un cambio de sexo agitó el atletismo español y provocó el veto a las mujeres
“Las mujeres solo practicarán deportes que no perjudiquen su función específica: la maternidad”. En la España franquista, el deporte estaba controlado por la Falange y en el caso de las mujeres con la supervisión férrea de la Sección Femenina, que dirigía Pilar Primo de Rivera, la hermana del fundador falangista. A partir de 1943 y durante veinte años, la práctica del atletismo quedó vetada a las mujeres. A pesar de efímeras excepciones (la Jean Bouin contó con carrera femenina entre 1947 y 1953, apenas 500 metros), no hubo campeonatos, no hubo récords, no hubo formación atlética estructurada ni competiciones para las mujeres españolas hasta 1963.
La tajante medida llegó con el caso de Maria Torremadé. Nacida en Barcelona el 9 de enero de 1923, destacó en baloncesto, en el Laietà, y tuvo un buen nivel en hockey sobre hierba, pero donde cosechó récords y fama fue en el atletismo. Ya en 1938, en plena Guerra Civil, compitió en París y en Moscú. A su regreso fue recibida por Lluís Companys. Más adelante, entre 1940 y 1941, formó parte de la sección atlética del Espanyol y consiguió establecer récords de España de 60, 80, 100, 200 y 800 metros, salto de altura (1,42m), salto de longitud (5,09m) y lanzamiento de disco (27,59m.)
Lee también
El atletismo femenino estuvo prohibido durante veinte años por el caso de la campeona Maria Torremadé
A raíz de un torneo disputado en el estadio de Montjuïc, la diversificación de Torremadé fue criticada en el Mundo Deportivo, que en su portada del lunes 13 de octubre de 1941 destacó que había alcanzado uno de los mejores tiempos europeos del año en 100 metros (12s01) y le aconsejaba que “de una vez para siempre se especialice en una sola prueba y se decida también a convertirse en recordwomen mundial. María demostró que tiene clase para transformarse en una campeona del mundo”.
Pocos meses más tarde, en febrero de 1942, el diario madrileño Informaciones publicó que Maria Torremadé había presentado la documentación médica pertinente y se disponía a inscribirse en el registro civil como un hombre. En el Abc se puntualizó que, de obtener el cambio de sexo, quedaría desposeída de los récords obtenidos. Como así sucedió. A pesar de estos casos, la noticia no era del agrado del régimen, y en el archivo de actuaciones de la censura de prensa en España consta por ejemplo la prohibición al diario madrileño Ya de una columna titulada “María Torremadé, la famosa atleta catalana, parece que no es mujer”. El caso desapareció de los periódicos y poco más tarde, ya en 1943, se hizo oficial el veto absoluto al atletismo femenino, una actividad, se dijo, masculinizante.
Maria Torremadé fue considerada mujer en su nacimiento debido al síndrome de Morris, que afecta a personas con sexo cromosómico masculino que no han desarrollado las características físicas correspondientes. Por este motivo, el cuerpo se desarrolla con una apariencia total o parcialmente femenina. Tras una pequeña operación y ya convertido en Jordi (Jorge en la inscripción obligatoria de la época), Torremadé abandonó el atletismo, contrajo matrimonio y encauzó su vida profesional en París. Su rastro se había perdido, pero regresó a la prensa en un reportaje publicado en el Mundo Deportivo en noviembre de 1982. Jordi Torremadé se explicó así: “El mío fue un caso clínico con un diagnóstico inicial equivocado. Al nacer se decretó mi condición de niña, cuando con una simple corrección de la anomalía congénita, que es a fin de cuentas lo que se hizo preciso al llegar a los 19 años, se habría comprobado mi condición de varón”. Y añadía: “El deporte contribuyó a evadirme del drama real que estaba viviendo, con mayor intensidad a medida que pasaban los años y comprobaba que mi instinto me decía que yo era hombre y no mujer”.
Años después, Jordi Torremadé explicó su vivencia en TV3, con un tono desenfadado. “Cuando veo estos conflictos entre hombres y mujeres, yo, que he estado en los dos bandos, me harto de reír”, comentó.
Murió en Barcelona hace ahora 35 años, el 2 de noviembre de 1990.
Polémicas
El histórico cronista de atletismo de La Vanguardia Josep Corominas recordaba que el caso de Torremadé no fue el único en la época y destacaba a la checa Zdena Koubkova, que mejoró dos veces el récord mundial de los 800m en 1934, pero también perdió sus registros al cambiar de sexo en 1943. En España levantó gran polémica, en otra época muy distinta y con enorme interés mediático, el caso de la baloncestista Marisol Paíno, que jugó en el Celta de Vigo siete años (ganó tres ligas y dos copas entre 1977 y 1982), pero decidió retirarse cuando se implantó el control de sexo.
Deportes