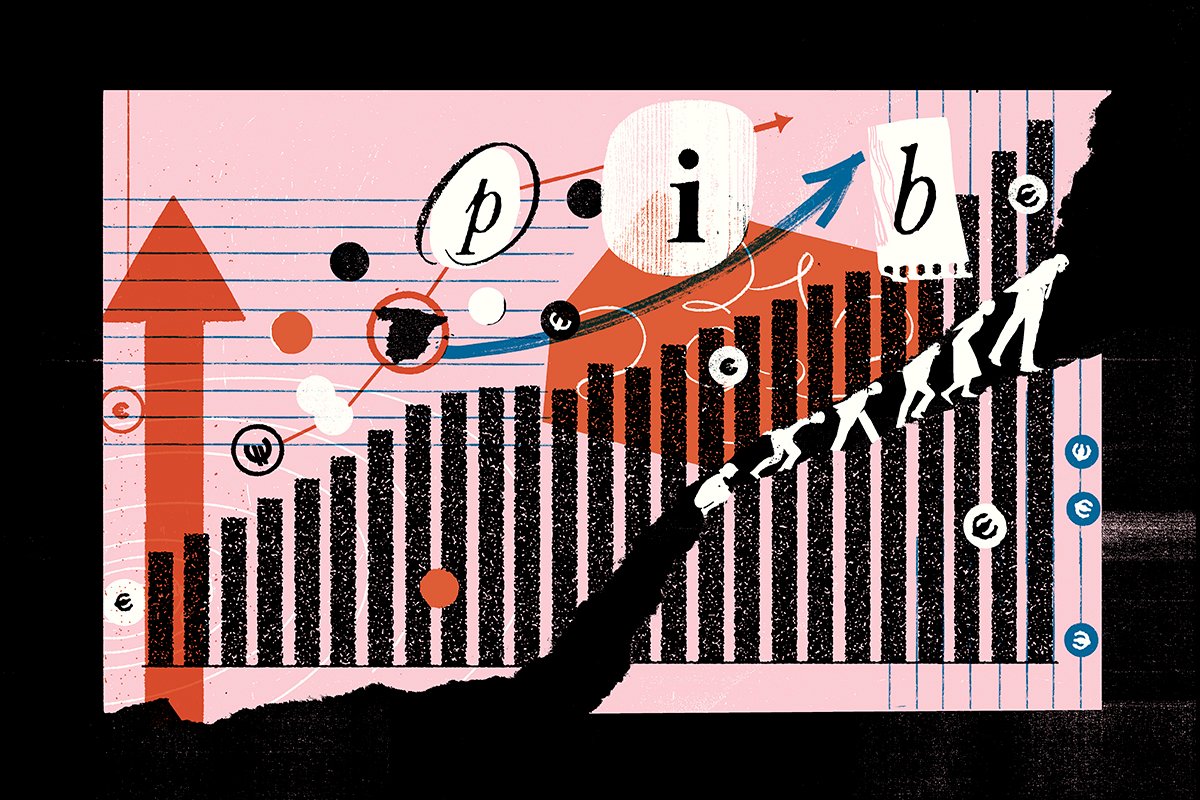Mokyr, Aghion y Howitt reciben el Nobel por explicar cómo cada revolución tecnológica entierra a la anterior para mantener vivo el crecimiento económico. Leer Mokyr, Aghion y Howitt reciben el Nobel por explicar cómo cada revolución tecnológica entierra a la anterior para mantener vivo el crecimiento económico. Leer
Los tres ganadores del Nobel de Economía -Joel Mokyr, Peter Howitt, y Philippe Aghion- coinciden en una cosa: en el siglo XVIII fue el taller del relojero; en el XXI, el servidor del algoritmo. Cambian las herramientas, no la lógica: innovar o morir. Los Nobel, así, han celebrado a quienes han intentado descifrar ese pulso entre creación y ruina que mantiene vivo al capitalismo.
La referencia al taller del relojero no es casual. Porque, según Mokyr, fue la expulsión de los protestantes de Francia con el Edicto de Fontainebleau de 1685 lo que ha creado la industria relojera suiza (que Donald Trump quiere exterminar con sus aranceles). Los relojeros protestantes franceses emigraron a la entonces República de Ginebra y allí continuaron con su trabajo, hasta generar la expresión «como un reloj suizo».
Así, gracias al Edicto, Mokyr, que es economista en la Universidad Northwestern de Chicago, pudo escribir en 1990 escribió el cuarto capítulo de su libro The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress (La palanca de las riquezas: Creatividad tecnológica y progreso económico). A más largo plazo el Edicto de Fontainebleau le ha dado a Mokyr -nacido en Holanda, con nacionalidad estadounidense e israelí- ganar hoy 400.000 coronas suecas (36.350 euros), una cifra no muy emocionante pero que lleva aparejado el título de Nobel de Economía, un intangible con más alta capacidad de monetización que la de las capacidades técnicas de los maestros relojeros protestantes franceses. La misma cantidad se llevan el canadiense Peter Howitt, de la Universidad estadounidense de Brown, y el francés Philippe Aghion, de la London School of Economics (LSE) británica, y la escuela de negocios INSEAD y el Colegio de Francia galos.
Los tres han recibido el galardón por sus contribuciones al crecimiento económico basado en la innovación. Es algo que puede sonar aburrido de solemnidad, pero que tiene la máxima relevancia en el mundo actual. A fin de cuentas, vivimos en un mundo marcado por la innovación. Sin embargo, ésta se concentra en poquísimos sitios (fundamentalmente, regiones de Estados Unidos y de China) y en muy pocas industrias (sobre todo, alta tecnología). Si se quitan las pantallas, la mayor parte del mundo sigue siendo igual que hace 50 años. Vestimos igual, comemos igual, vivimos en casas iguales, y nuestros coches son, en su gran mayoría, iguales. Encima, las supuestas ganancias en productividad de estas nuevas tecnologías no aparecen por ninguna parte. El máximo ejemplo de ello es España, donde todo el crecimiento económico se debe a la inmigración.
Mokyr se ha llevado el Premio por «haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenible mediante el progreso» según el Comité del Nobel, que no otorga la Fundación que da los demás, sino el Banco central de Suecia. Su trabajo es el más atractivo para el lego, porque es sobre todo histórico.
Su tesis es que el progreso tecnológico por sí solo no basta: es necesario un entorno que fomente la creatividad, la difusión del conocimiento, la tolerancia al cambio y mecanismos institucionales que incentiven la investigación. Un ejemplo de ello: el microscopio. Ese instrumento fue inventado en el siglo XVII y, según Mokyr, durante un siglo no tuvo ninguna aplicación práctica directa, científica o industrial. Pero su mera existencia acabó generando una mentalidad científica que está en la raíz de las modernas Biología y Medicina.
El corolario es sobre. Por un lado, las sociedades que valoran la curiosidad, incluso sin utilidad inmediata, crean a largo plazo los fundamentos del progreso económico. Por otro, si los avances científicos no se producen – o se acaban «enraizando», según su propia expresión – en un andamiaje cultural e institucional, la innovación, aunque surja, quedará aislada o estancada.
Aghion y Howitt han trabajado conjuntamente, y su teoría es más teórica y menos mediática. Han ganado el Premio otra mitad por su teoría de «crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa». Su trabajo se fundamenta en gran medida en la idea de la destrucción creativa de la economía, formulada por el austriaco afincado en EEUU (y también Nobel) Joseph Schumpeter.
El eje de la teoría de Schumpeter es que el cambio es el motor interno del capitalismo: un proceso continuo en el que las innovaciones sustituyen a las tecnologías, empresas y empleos obsoletos, impulsando así el crecimiento económico.
A diferencia de las teorías clásicas, que veían la economía como un sistema que tiende al equilibrio, Schumpeter la entendió como una fuerza dinámica, en transformación continuación. Cada ola de innovación —desde el ferrocarril hasta la Inteligencia Articial (IA)— destruye industrias antiguas, pero a la vez genera sectores nuevos, empleos más productivos y mayores niveles de bienestar.
El protagonista de ese proceso es el emprendedor, capaz de combinar de forma inédita conocimientos, métodos y mercados. Su éxito crea monopolios temporales que, con el tiempo, serán reemplazados por otros innovadores, en un ciclo incesante de competencia y renovación.
En los años noventa, Howitt y Aghion transformaron esa intuición en una teoría formal al demostrar matemáticamente que el crecimiento sostenido depende de la capacidad de una economía para permitir y absorber la destrucción creativa. La innovación, explicaron, surge de dentro del sistema —no de factores externos— y su ritmo depende del nivel de competencia, apertura y calidad institucional.
El modelo formal que ambos han construido sostiene que el crecimiento es endógeno a la economía, es decir, nace dentro de ella, impulsado por la competencia, la política y las decisiones empresariales. Howitt ha centrado sus estudios en las llamadas «dinámicas de transición»: por qué algunas economías permanecen estancadas, cómo los shocks tecnológicos disparan oleadas de cambio, y cómo las políticas de los Gobiernos pueden facilitar o bloquear esas transiciones.
Sus trabajos estudian cómo la calidad de las instituciones de un país y la competencia entre empresas son trascendentales a la hora de hacer que las innovaciones se difundan y conviertan en crecimiento económico real, en lugar de quedarse confinadas en nichos. A un nivel muy de calle, podríamos decir que ésa es la gran apuesta de la economía mundial hoy en día: hacer que la IA se extienda al conjunto de la economía, y no a unos pocos grandes sectores. El modelo de Aghion subraya que factores como la apertura comercial, la competencia entre empresas, los incentivos a la I+D y la política regulatoria tienen un papel decisivo para sostener el ciclo innovador..
Actualidad Económica // elmundo