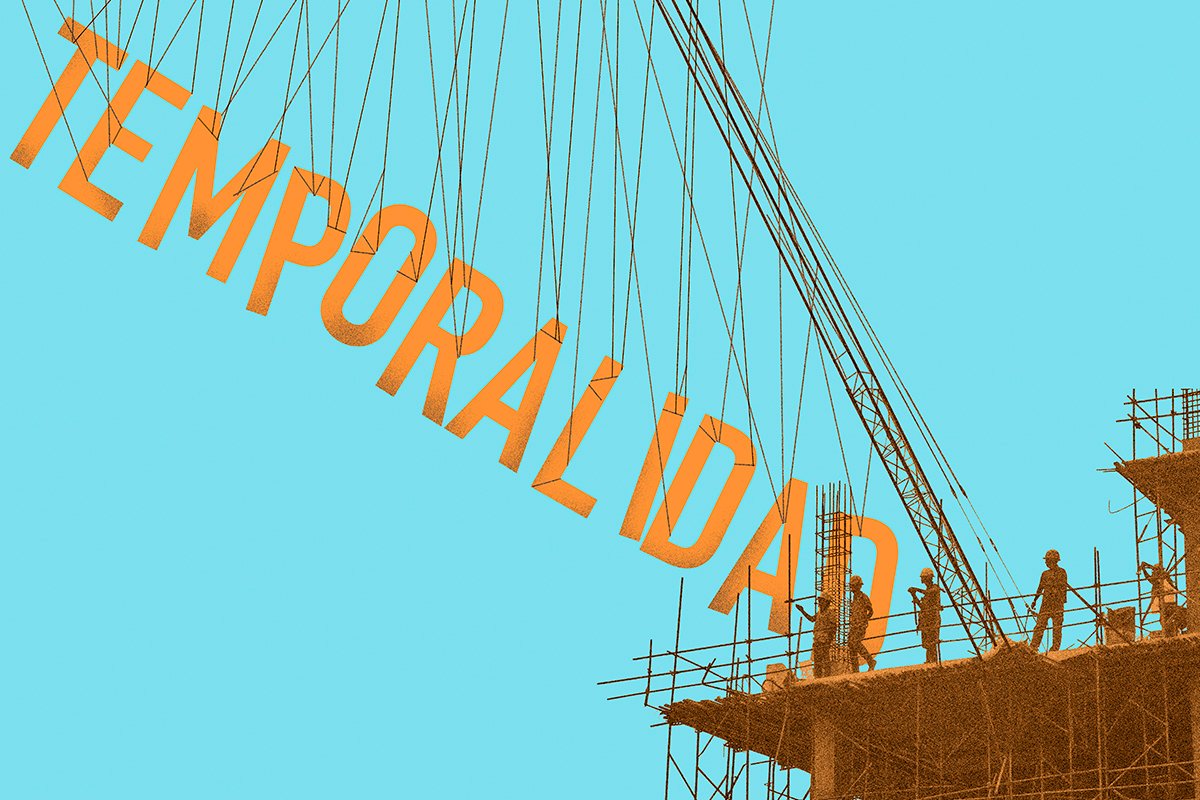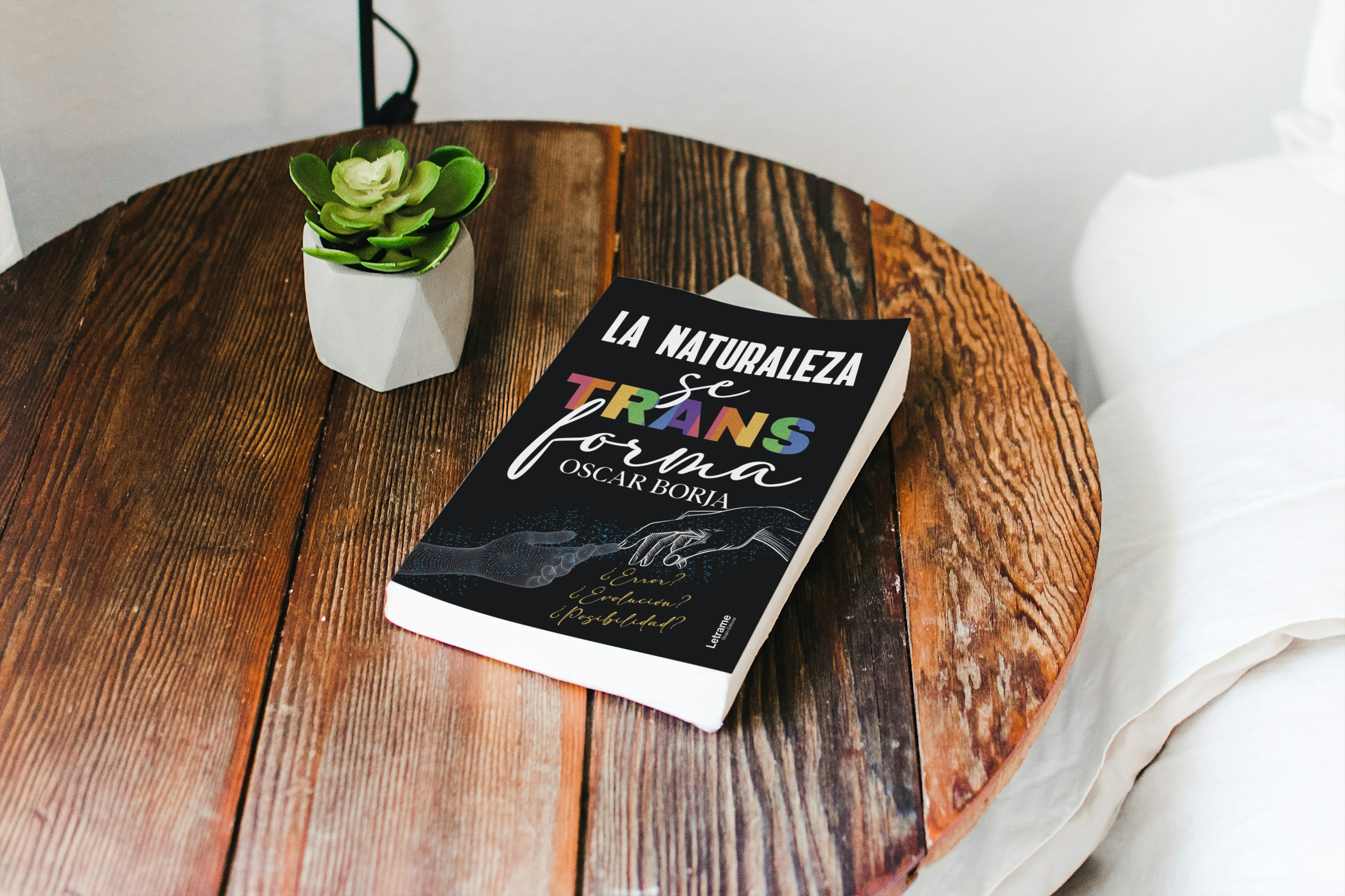La brújula política de la UE ha virado de la sostenibilidad a la competitividad pero las iniciativas son precipitadas e incoherentes. Leer La brújula política de la UE ha virado de la sostenibilidad a la competitividad pero las iniciativas son precipitadas e incoherentes. Leer
En apenas una legislatura, la UE ha pasado de la euforia normativa en materia de sostenibilidad y diligencia debida empresarial a una preocupación creciente por la competitividad. Tres normas vertebraron esa agenda: la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), que obliga a las empresas a publicar información estandarizada sobre riesgos e impactos de sostenibilidad; la CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), que exige identificar, prevenir y mitigar impactos negativos a lo largo de la cadena de valor, además de adoptar un plan de transición climática hacia 2050; y la Taxonomía, que establece qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles.
El espíritu de estas iniciativas era dotar de coherencia y transparencia a la transición verde. Sin embargo, tras el informe Draghi y en medio de la presión transatlántica, la brújula política ha girado: el foco ya no es solo la sostenibilidad, sino la competitividad y la simplificación normativa.
En este contexto, la Comisión Europea presentó en febrero de 2025 un primer paquete Omnibus para simplificar esta normativa medioambiental, destacando el denominado Stop-the-Clock, que retrasa la aplicación de la CSRD y la CSDDD, así como propuestas para reducir ampliamente el ámbito subjetivo de empresas obligadas al cumplimiento de las normas. Tras la adopción de sus respectivas posiciones, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo iniciarán los conocidos trílogos, es decir, las negociaciones interinstitucionales para llegar a un acuerdo final.
Aunque hay que reconocer los esfuerzos de la Comisión Europea, hay varios aspectos que llevan a pensar que estamos ante un ejercicio de improvisación regulatoria fruto de la presión a nivel político de presentar avances.
Empezando por la forma, este paquete Omnibus se presentó sin evaluación de impacto publicada ni transparencia sobre los resultados de la consulta pública. Empezar el ejercicio de simplificación regulatoria con tales defectos de forma constituye un mal precedente.
Siguiendo con el fondo, aunque el Omnibus introduce retrasos y flexibilizaciones, no aborda plenamente el problema estructural de la duplicación normativa. Las empresas siguen enfrentándose a un mosaico de obligaciones que exigen recabar datos muy similares, pero bajo lógicas distintas, multiplicando sus costes administrativos. A ello se suma un problema adicional: muchas empresas han invertido millones de euros en preparar sistemas de cumplimiento. Los cambios de criterio introducidos a mitad del partido suponen un desperdicio de recursos y transmiten la imagen de una planificación regulatoria errática.
Por otro lado, uno de los cambios más discutidos es la limitación de la CSDDD a los proveedores directos (tier-1). Aunque pueda parecer razonable desde el punto de vista de la carga administrativa, la realidad es que los riesgos más graves rara vez se concentran en el primer eslabón. La explotación laboral infantil, la deforestación o las violaciones de derechos humanos suelen producirse en niveles más profundos de la cadena. La incoherencia se agrava al compararlo con la CSRD, que sigue obligando a reportar sobre toda la cadena de valor. Se exige, por tanto, informar sobre todo el bosque, pero vigilar solo el árbol más cercano. El resultado es un marco contradictorio: transparencia sin capacidad de actuación efectiva.
Otra de las modificaciones propuestas introduce un riesgo perverso: eliminar la obligación de ejecutar planes climáticos vinculantes y dejarla en meros informes fomenta el cumplimiento formal. Las empresas se ven incentivadas a producir documentación exhaustiva sin que ello conlleve transformaciones reales en su gestión. La consecuencia es clara: más burocracia y menos sustancia. El Omnibus corre así el riesgo de consolidar un sistema de sostenibilidad de escaparate.
Otro aspecto problemático es la aplicación de la CSDDD a filiales europeas de grupos no comunitarios que superen ciertos umbrales de facturación o plantilla. En la práctica, esto obliga a que una filial con pocos empleados deba controlar toda la cadena global de su matriz, incluso en países donde no existe vínculo alguno con la UE. Este carácter extraterritorial es inédito y es contrario a los compromisos asumidos por la UE en su acuerdo comercial con EE.UU. Pero más allá de los compromisos asumidos por la UE, una aplicación extraterritorial de nuestras normas podría generar consecuencias empresariales en términos de deslocalización y menor atracción de inversiones.
El Stop-the-Clock, aunque bien intencionado, añade otra capa de confusión. Las empresas desconocen en qué fecha ni con qué requisitos concretos deberán cumplir. En términos económicos, esta incertidumbre se traduce en parálisis de inversiones y bloqueos en la planificación estratégica, justo cuando Europa necesita estabilidad para competir con las políticas industriales de Estados Unidos y China.
Por último, resulta también preocupante la propuesta del Consejo de la UE de elevar los umbrales de aplicación a 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación. Aunque en apariencia supone un alivio para muchas empresas, la medida genera nuevas distorsiones: quedan excluidas compañías medianas con impactos ambientales o sociales significativos y, en cambio, se incluye a grupos que superan las cifras por volumen, pero con riesgos relativamente menores.
Aunque los que esto escribimos somos profundamente pro-europeos y creemos en la importancia del ejercicio de simplificación regulatoria, pensamos que el paquete Omnibus medioambiental no es una simplificación, sino una improvisación regulatoria conducida por presiones políticas que puede conducir al peor de los escenarios posibles. Para las empresas europeas, supone un marco incoherente, plagado de duplicidades y sin claridad regulatoria. Para los objetivos ambientales y sociales, implica una dilución de estándares que no se traduce en mejoras tangibles. Y para el sistema regulatorio en su conjunto, genera incertidumbre masiva al carecer de una metodología seria que defina qué significa simplificar.
La UE corre así el riesgo de quedarse con lo peor de ambos mundos: burocracia costosa sin resultados efectivos, estándares debilitados sin competitividad reforzada. El verdadero desafío es diseñar un marco regulatorio que alinee alcance, obligaciones y objetivos de manera coherente, que cuente con análisis de impacto rigurosos y que asegure competitividad sin vaciar de contenido las metas de sostenibilidad.
En definitiva, si de verdad queremos simplificar, no basta con retrasar plazos ni recortar aquí y allá: hay que rehacer la arquitectura. Un marco coherente exige alinear alcances, obligaciones y objetivos, sobre una misma columna vertebral de datos y definiciones, con evaluación de impacto previa y revisiones periódicas. Eso significa due diligence proporcional y basada en riesgos, reportes que sirvan para gestionar (no para decorar), y umbrales que respondan a materialidad real y no a cifras arbitrarias, evitando extraterritorialidades que dañan la competitividad sin mejorar el clima ni los derechos. Solo así la UE recuperará credibilidad. Simplificar no es improvisar: es diseñar mejor. Y si para ello hacen falta unos meses más para trabajar en propuestas coherentes, sea.
*Judith Arnal es investigadora principal en CEPS y el Real Instituto Elcano y Fernando Pinto es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos.
Actualidad Económica // elmundo