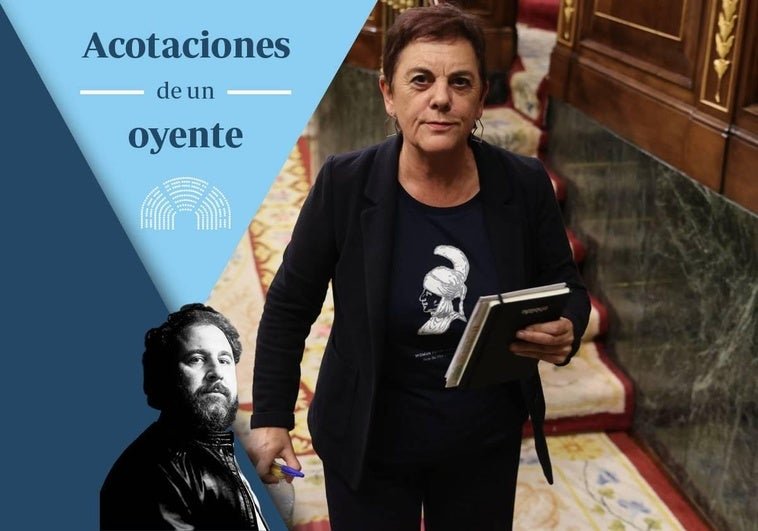No llevaban bata ni pistola, pero sí uniforme , horarios, guardias, partes y una disciplina que no admitía titubeos. Fueron las primeras en entrar, las primeras en cuadrarse, las primeras en aprender a dar la novedad en un patio de armas sin poder, sin embargo, portar el arma reglamentaria ni lucir galones.Este domingo 12 de octubre, en la jornada en que España celebra el Día de la Hispanidad , su nombre vuelve a la luz: apenas quedan ocho en todo el país y el BOE recoge su condecoración a nivel nacional. En Málaga, tres de ellas, Lola Herrera, Isabel Cecilia Moya y Milagros Martínez, han recibido la imposición entre aplausos, con la voz entrecortada y un mensaje claro: fuera, la gente apenas las recuerda; dentro, el Cuerpo las ha sentido siempre como de los suyos.«Somos las grandes desconocidas », admiten. No por agravio, sino por pura constatación: durante décadas, cuando alguien oía « matrona », pensaba en paritorios y enfermería. Ellas no atendían partos: registraban equipajes y cacheaban a mujeres en puertos, aeropuertos y fronteras, custodiaban detenidas, daban soporte en operativos delicados y llenaban la trastienda administrativa de las comandancias. La etiqueta de « matronas » siempre generó equívocos fuera de los cuarteles. A nivel social, muchos asumían que eran sanitarias . «Nos preguntan qué estudios de enfermería tenemos, dice Herrera, y siempre hay que explicar lo mismo: lo nuestro era servicio fiscal y de registros femeninos; por ley y por respeto, esos cacheos solo podían hacerlos mujeres ». Dentro, en cambio, nunca hubo duda: formaban parte del engranaje de la Benemérita.Un oficio que empezó en el siglo XIXLa historia de estas matronas sin bata arranca en 1860 , en el Cuerpo de Carabineros. La necesidad era clara y operativa: cumplir la norma que exigía que ciertos registros los practicara personal del mismo sexo y garantizar procedimientos ajustados a derecho. Aquel núcleo femenino, a menudo viudas o huérfanas de militares , según el marco de reclutamiento de la época, fue la primera presencia estable de mujeres en una institución policial española. Con la absorción de Carabineros por la Guardia Civil en 1948 , pasaron a la Benemérita y, en 1950, un Reglamento fijó con precisión su estatus: uniforme sí, armas no. Es decir, un rol específico dentro del engranaje del Instituto, delimitado por la ley y por la práctica policial de su tiempo.Durante décadas ejercieron un perfil operativo y especializado: una por familia, edades tasadas, dedicación plena. Su ámbito fue el resguardo fiscal y las aduanas : filtros en puertos, aeropuertos y fronteras, detección de contrabando e infracciones donde el registro a mujeres debía realizarlo personal femenino.El punto de inflexión llegó en 1987, cuando el Estado abrió la primera y única oposición específica para matronas. Se ofertaron 69 plazas y se presentaron más de 4.200 aspirantes, reflejo del interés que despertó aquella convocatoria excepcional. Las seleccionadas recibieron un mes de formación intensiva en la Academia del Servicio Fiscal, en Sabadell, con un programa que combinaba legislación sobre contrabando y drogas, instrucción militar y prácticas operativas.En 1988 llegó la apertura plena : las mujeres pudieron opositar como guardias civiles de pleno derecho, con pruebas (adaptadas por sexo y edad), mismas funciones y carrera. Aquello situó a las matronas, personal civil sujeto al régimen interno, en una transición ordenada: en 1990 pasaron a funcionarias Grupo E; y en 1999 una circular reorientó definitivamente sus cometidos hacia funciones administrativas , al ocupar las guardias civiles las tareas operativas, incluidos los registros femeninos. No hubo nuevas plazas; el cuerpo quedó en extinción natural .Las tres matronas condecoradas en el acto de la Guardia Civil Ñito SalasLas tres condecoradas en Málaga recuerdan su trayectoria con naturalidad. El uniforme de paseo, falda, guerrera y zapato de salón, era reglamento, y con los compañeros el trato fue de igual a igual . Lo resumen en una frase que condensa toda una época: «La diferencia era el arma ». Daban la novedad, se cuadraban y cumplían órdenes como cualquiera dentro del cuerpo. Cuando en 1991 las matronas reclamaron cambios, lo hicieron desde una lógica clara: integración como guardias o recolocación manteniendo derechos. Fue un debate de modelo, no una queja.La condecoración nacional impuesta en Málaga a tres matronas, de las cuales solo una sigue en activo, reconoce trayectorias y oficio . Ellas mismas amplían el foco hacia las precursoras de posguerra, viudas y huérfanas que sostuvieron el servicio. No buscan mitos, sino memoria exacta: que quede escrito que antes de 1988 ya había mujeres con uniforme en cuarteles y fronteras, y que su figura fue un instrumento legal útil hasta ser reemplazado, con lógica, por la integración plena.No hay nostalgia; hay misión cumplida . La extinción del cuerpo no es derrota, sino el resultado lógico de un objetivo alcanzado: que ya no haga falta una categoría paralela . Hoy una guardia civil puede dirigir un operativo, instruir diligencias o realizar un registro femenino con plenas competencias . Ese escenario existe, en parte, porque hubo matronas sin bata que aseguraron, durante décadas, que la legalidad y la calidad de servicio no tuvieran huecos.Mientras se apagan los flashes y las comandancias vuelven a su rutina, oficios, atestados y guardias, queda lo esencial: la condecoración no descubre nada nuevo, solo reconoce lo que dentro siempre se supo . Que aquellas mujeres fueron pioneras, que su labor tuvo un valor operativo real y que, sin bata y sin pistola, con uniforme y criterio, abrieron el camino por el que hoy transitan las guardias civiles de España. Su historia no se celebra por nostalgia, sino porque forma parte, con pleno derecho, de la memoria viva de la institución. No llevaban bata ni pistola, pero sí uniforme , horarios, guardias, partes y una disciplina que no admitía titubeos. Fueron las primeras en entrar, las primeras en cuadrarse, las primeras en aprender a dar la novedad en un patio de armas sin poder, sin embargo, portar el arma reglamentaria ni lucir galones.Este domingo 12 de octubre, en la jornada en que España celebra el Día de la Hispanidad , su nombre vuelve a la luz: apenas quedan ocho en todo el país y el BOE recoge su condecoración a nivel nacional. En Málaga, tres de ellas, Lola Herrera, Isabel Cecilia Moya y Milagros Martínez, han recibido la imposición entre aplausos, con la voz entrecortada y un mensaje claro: fuera, la gente apenas las recuerda; dentro, el Cuerpo las ha sentido siempre como de los suyos.«Somos las grandes desconocidas », admiten. No por agravio, sino por pura constatación: durante décadas, cuando alguien oía « matrona », pensaba en paritorios y enfermería. Ellas no atendían partos: registraban equipajes y cacheaban a mujeres en puertos, aeropuertos y fronteras, custodiaban detenidas, daban soporte en operativos delicados y llenaban la trastienda administrativa de las comandancias. La etiqueta de « matronas » siempre generó equívocos fuera de los cuarteles. A nivel social, muchos asumían que eran sanitarias . «Nos preguntan qué estudios de enfermería tenemos, dice Herrera, y siempre hay que explicar lo mismo: lo nuestro era servicio fiscal y de registros femeninos; por ley y por respeto, esos cacheos solo podían hacerlos mujeres ». Dentro, en cambio, nunca hubo duda: formaban parte del engranaje de la Benemérita.Un oficio que empezó en el siglo XIXLa historia de estas matronas sin bata arranca en 1860 , en el Cuerpo de Carabineros. La necesidad era clara y operativa: cumplir la norma que exigía que ciertos registros los practicara personal del mismo sexo y garantizar procedimientos ajustados a derecho. Aquel núcleo femenino, a menudo viudas o huérfanas de militares , según el marco de reclutamiento de la época, fue la primera presencia estable de mujeres en una institución policial española. Con la absorción de Carabineros por la Guardia Civil en 1948 , pasaron a la Benemérita y, en 1950, un Reglamento fijó con precisión su estatus: uniforme sí, armas no. Es decir, un rol específico dentro del engranaje del Instituto, delimitado por la ley y por la práctica policial de su tiempo.Durante décadas ejercieron un perfil operativo y especializado: una por familia, edades tasadas, dedicación plena. Su ámbito fue el resguardo fiscal y las aduanas : filtros en puertos, aeropuertos y fronteras, detección de contrabando e infracciones donde el registro a mujeres debía realizarlo personal femenino.El punto de inflexión llegó en 1987, cuando el Estado abrió la primera y única oposición específica para matronas. Se ofertaron 69 plazas y se presentaron más de 4.200 aspirantes, reflejo del interés que despertó aquella convocatoria excepcional. Las seleccionadas recibieron un mes de formación intensiva en la Academia del Servicio Fiscal, en Sabadell, con un programa que combinaba legislación sobre contrabando y drogas, instrucción militar y prácticas operativas.En 1988 llegó la apertura plena : las mujeres pudieron opositar como guardias civiles de pleno derecho, con pruebas (adaptadas por sexo y edad), mismas funciones y carrera. Aquello situó a las matronas, personal civil sujeto al régimen interno, en una transición ordenada: en 1990 pasaron a funcionarias Grupo E; y en 1999 una circular reorientó definitivamente sus cometidos hacia funciones administrativas , al ocupar las guardias civiles las tareas operativas, incluidos los registros femeninos. No hubo nuevas plazas; el cuerpo quedó en extinción natural .Las tres matronas condecoradas en el acto de la Guardia Civil Ñito SalasLas tres condecoradas en Málaga recuerdan su trayectoria con naturalidad. El uniforme de paseo, falda, guerrera y zapato de salón, era reglamento, y con los compañeros el trato fue de igual a igual . Lo resumen en una frase que condensa toda una época: «La diferencia era el arma ». Daban la novedad, se cuadraban y cumplían órdenes como cualquiera dentro del cuerpo. Cuando en 1991 las matronas reclamaron cambios, lo hicieron desde una lógica clara: integración como guardias o recolocación manteniendo derechos. Fue un debate de modelo, no una queja.La condecoración nacional impuesta en Málaga a tres matronas, de las cuales solo una sigue en activo, reconoce trayectorias y oficio . Ellas mismas amplían el foco hacia las precursoras de posguerra, viudas y huérfanas que sostuvieron el servicio. No buscan mitos, sino memoria exacta: que quede escrito que antes de 1988 ya había mujeres con uniforme en cuarteles y fronteras, y que su figura fue un instrumento legal útil hasta ser reemplazado, con lógica, por la integración plena.No hay nostalgia; hay misión cumplida . La extinción del cuerpo no es derrota, sino el resultado lógico de un objetivo alcanzado: que ya no haga falta una categoría paralela . Hoy una guardia civil puede dirigir un operativo, instruir diligencias o realizar un registro femenino con plenas competencias . Ese escenario existe, en parte, porque hubo matronas sin bata que aseguraron, durante décadas, que la legalidad y la calidad de servicio no tuvieran huecos.Mientras se apagan los flashes y las comandancias vuelven a su rutina, oficios, atestados y guardias, queda lo esencial: la condecoración no descubre nada nuevo, solo reconoce lo que dentro siempre se supo . Que aquellas mujeres fueron pioneras, que su labor tuvo un valor operativo real y que, sin bata y sin pistola, con uniforme y criterio, abrieron el camino por el que hoy transitan las guardias civiles de España. Su historia no se celebra por nostalgia, sino porque forma parte, con pleno derecho, de la memoria viva de la institución.
No llevaban bata ni pistola, pero sí uniforme, horarios, guardias, partes y una disciplina que no admitía titubeos. Fueron las primeras en entrar, las primeras en cuadrarse, las primeras en aprender a dar la novedad en un patio de armas sin … poder, sin embargo, portar el arma reglamentaria ni lucir galones.
Hoy, en la jornada en que España celebra el Día de la Hispanidad, su nombre vuelve a la luz: apenas quedan ocho en todo el país y el BOE recoge su condecoración a nivel nacional. En Málaga, tres de ellas, Lola Herrera, Isabel Cecilia Moya y Milagros Martínez, han recibido la imposición entre aplausos, con la voz entrecortada y un mensaje claro: fuera, la gente apenas las recuerda; dentro, el Cuerpo las ha sentido siempre como de los suyos.
«Somos las grandes desconocidas», admiten. No por agravio, sino por pura constatación: durante décadas, cuando alguien oía «matrona», pensaba en paritorios y enfermería. Ellas no atendían partos: registraban equipajes y cacheaban a mujeres en puertos, aeropuertos y fronteras, custodiaban detenidas, daban soporte en operativos delicados y llenaban la trastienda administrativa de las comandancias.
La etiqueta de «matronas» siempre generó equívocos fuera de los cuarteles. A nivel social, muchos asumían que eran sanitarias. «Nos preguntan qué estudios de enfermería tenemos, dice Herrera, y siempre hay que explicar lo mismo: lo nuestro era servicio fiscal y de registros femeninos; por ley y por respeto, esos cacheos solo podían hacerlos mujeres». Dentro, en cambio, nunca hubo duda: formaban parte del engranaje de la Benemérita.
Un oficio que empezó en el siglo XIX
La historia de estas matronas sin bata arranca en 1860, en el Cuerpo de Carabineros. La necesidad era clara y operativa: cumplir la norma que exigía que ciertos registros los practicara personal del mismo sexo y garantizar procedimientos ajustados a derecho. Aquel núcleo femenino, a menudo viudas o huérfanas de militares, según el marco de reclutamiento de la época, fue la primera presencia estable de mujeres en una institución policial española.
Con la absorción de Carabineros por la Guardia Civil en 1948, pasaron a la Benemérita y, en 1950, un Reglamento fijó con precisión su estatus: uniforme sí, armas no. Es decir, un rol específico dentro del engranaje del Instituto, delimitado por la ley y por la práctica policial de su tiempo.
Durante décadas ejercieron un perfil operativo y especializado: una por familia, edades tasadas, dedicación plena. Su ámbito fue el resguardo fiscal y las aduanas: filtros en puertos, aeropuertos y fronteras, detección de contrabando e infracciones donde el registro a mujeres debía realizarlo personal femenino.
El punto de inflexión llegó en 1987, cuando el Estado abrió la primera y única oposición específica para matronas. Se ofertaron 69 plazas y se presentaron más de 4.200 aspirantes, reflejo del interés que despertó aquella convocatoria excepcional. Las seleccionadas recibieron un mes de formación intensiva en la Academia del Servicio Fiscal, en Sabadell, con un programa que combinaba legislación sobre contrabando y drogas, instrucción militar y prácticas operativas.
En 1988 llegó la apertura plena: las mujeres pudieron opositar como guardias civiles de pleno derecho, con pruebas (adaptadas por sexo y edad), mismas funciones y carrera. Aquello situó a las matronas, personal civil sujeto al régimen interno, en una transición ordenada: en 1990 pasaron a funcionarias Grupo E; y en 1999 una circular reorientó definitivamente sus cometidos hacia funciones administrativas, al ocupar las guardias civiles las tareas operativas, incluidos los registros femeninos. No hubo nuevas plazas; el cuerpo quedó en extinción natural.
Ñito Salas
Las tres condecoradas en Málaga recuerdan su trayectoria con naturalidad. El uniforme de paseo, falda, guerrera y zapato de salón, era reglamento, y con los compañeros el trato fue de igual a igual. Lo resumen en una frase que condensa toda una época: «La diferencia era el arma». Daban la novedad, se cuadraban y cumplían órdenes como cualquiera dentro del cuerpo. Cuando en 1991 las matronas reclamaron cambios, lo hicieron desde una lógica clara: integración como guardias o recolocación manteniendo derechos. Fue un debate de modelo, no una queja.
La condecoración nacional impuesta en Málaga a tres matronas, de las cuales solo una sigue en activo, reconoce trayectorias y oficio. Ellas mismas amplían el foco hacia las precursoras de posguerra, viudas y huérfanas que sostuvieron el servicio. No buscan mitos, sino memoria exacta: que quede escrito que antes de 1988 ya había mujeres con uniforme en cuarteles y fronteras, y que su figura fue un instrumento legal útil hasta ser reemplazado, con lógica, por la integración plena.
No hay nostalgia; hay misión cumplida. La extinción del cuerpo no es derrota, sino el resultado lógico de un objetivo alcanzado: que ya no haga falta una categoría paralela. Hoy una guardia civil puede dirigir un operativo, instruir diligencias o realizar un registro femenino con plenas competencias. Ese escenario existe, en parte, porque hubo matronas sin bata que aseguraron, durante décadas, que la legalidad y la calidad de servicio no tuvieran huecos.
Mientras se apagan los flashes y las comandancias vuelven a su rutina, oficios, atestados y guardias, queda lo esencial: la condecoración no descubre nada nuevo, solo reconoce lo que dentro siempre se supo. Que aquellas mujeres fueron pioneras, que su labor tuvo un valor operativo real y que, sin bata y sin pistola, con uniforme y criterio, abrieron el camino por el que hoy transitan las guardias civiles de España. Su historia no se celebra por nostalgia, sino porque forma parte, con pleno derecho, de la memoria viva de la institución.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Volver a intentar
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Sigue navegando
Artículo solo para suscriptores
RSS de noticias de espana